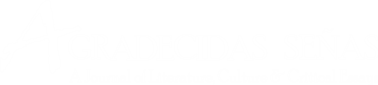Face to Face
Alfredo realizó la llamada habitual de las siete de la noche. El ruido blanco es la constante ante cada una de sus intervenciones. El número telefónico es el mismo, lo ha memorizado y lo tiene presente a la hora de marcar.
–¡Ring, ring!… ¡Hola! ¡Hola!
–Shxcxchcxs.
El lazo emocional es la estática, la cual se encuentra presente de forma indefinida; es un factor que coadyuva en calmar su hostilidad.
–¿Sabes? Me abrumoría desde hace años entre el tedio, impotencia, y la frustración, Me siento inconredo y encabronado. ¡Sí, tal como lo oyes! ¡Totalmente encabronado! Sigo al pie del absurdo que termisucede.
– Shxcxchcxs.
–He dormido mal, apenas unas horas, aunque tomo varios ordopenos durante el día. Estoy cansado. Todo es un desbestia habitado por espíritus que deambulaban entre las cuatro paredes. Dormiré, dormiré un poco. Intentaré ignorar cuan absurda es esta carga perdiencia, pero ya sabes que perdí la noción de este fenostudio.
– Shxcxchcxs.
–¿Sabes? Tengo todo la teninción de hablarte mañana, por teléfono, como lo he hecho hoy, ayer, antier, anteantier y tantos otros días.
– Shxcxchcxs.
¿Separarme de ti? ¡No, nunca haría eso! Créeme me causaría angustia.
– Me voy. Voy a casa. Mañana hablaré a la misma hora.
– Shxcxchcxs.
–Leonardo Reyes el psicólogo leyó la transcripción de la décima grabación del paciente fechada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, revisó también la Anamnesis para valorar los factores previos que desencadenaron la condición actual.
Informantes: Ninguno.
Episodios previos: Se desconocen.
Enfermedad actual: Insomnio, dificultad para hablar. Algunas de sus palabras resultan confusas. Presenta una conmoción cerebral debido a una caída reciente según informó a su ingreso. Frecuencia cardiaca y respiración estable.
Habilidades especiales: Atención, memoria, razonamiento, fuerza.
Hábitos y empleo del tiempo: Fascinación por objetos inanimados (los botones, instrumentos de limpieza, ordenadores, el ruido blanco y el viento). Tiende a contemplar las cosas y quedarse ensimismado por largo tiempo.
Estado de ánimo habitual: Inestable, pierde la calma, ríe, llora, y regresa después a un patrón de comportamiento considerado dentro de lo normal. Se muestra impaciente ante la falta del ruido blanco.
Rasgos dominantes: Temperamento reservado o tímido. Frío, distante, con cierta resistencia a la frustración.
Relaciones con otras personas: Rara vez se encuentra presente, tiende a aislarse.
Diagnóstico tentativo: El paciente presenta un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Trastorno esquizoide. Aunado a ello la paramnesia ha alterado su memoria
Tipo de tratamiento: Ambulatorio. Tiempo máximo de estadía: veintiún días.
Leonardo escribió en el registro clínico: Alfredo B., continúa con su ritual y pensamiento obsesivo, el cual consiste en hablar a través del teléfono de la oficina cuando cree que nadie lo observa. El estado de latencia generado a partir de la llamada y el estímulo que recibe del ruido blanco produce en el paciente un estado de calma hasta por quince horas, mostrando una modificación de su conducta habitual en relación con el medio.
Guardó el expediente en el archivero, ajusto sus lentes y salió de aquel hospital psiquiátrico con toda la seriedad profesional que le caracterizaba. Al llegar a su casa, realizó la peculiar rutina que desde hace años había efectuado. Estacionó su auto frente a su domicilio. Aplaudió dos veces, Puso gel antibacterial en sus manos, salió de su auto con lentitud, también se dispuso a revisar su cremallera y que todos los botones de su camisa estuvieran correctamente cerrados. Después caminó con cautela hasta la puerta de su hogar, colocó la llave giró la perilla, y lo recibió el sonido inconfundible y relajante de la estática de su televisor: Shxcxchcxs. Sonrió pensando en cómo un experto en salud mental enfrentaba face to face la locura.
Demetrio Navarro del Ángel. (San Luis Potosí, México, 1976). Forma parte de varias antologías entre ellas, plaquette de brevedades. “Dos veces bueno” (2022), “Poetry without borders of peace” (2021), Antología de poesía erótica “Trazos tórridos” (2020). Narrativa y poesía del autor puede encontrarse en publicaciones nacionales e internacionales.