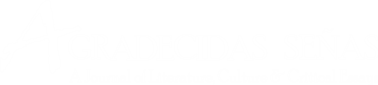Lazos de sangre: la amistad, elemento estructural en la novela policiaca
de Francisco García Pavón y Alicia Giménez Bartlett
De cómo inicia una amistad en torno a un cadáver…
Sí, nada une más a dos personas que un crimen… al menos en la literatura. Es por eso que la narrativa policiaca nos ha presentado en sus tramas, desde sus orígenes, la importancia de la amistad, no solo como elemento esencial en las relaciones de los personajes, sino también como un recurso necesario, por una parte, para el análisis crítico de la sociedad que muchos de quienes cultivan el género llevan a cabo. Por otra, y esto es un recurso narratológico esencial para la estructura del texto, porque gracias a la existencia de esos ayudantes, subordinados, amigos del investigador, es que se nos explican los sesudos y en muchas ocasiones intrincados ejercicios mentales que lleva a cabo el encargado de esclarecer el delito. Y esto no es poca cosa.
Si nos atenemos a la popular tesis de que el género policiaco, hijo de la revolución industrial y del romanticismo, nace con la publicación, en el mes de abril de 1841, del relato “Los crímenes de la calle Morgue”[1], autoría del estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por la revista Graham’s Magazine, de Filadelfia (Silvermann, 171), queda claro que esta primera historia de detectives, además de contener todos los elementos que se constituirán en característicos del género, también presenta la amistad entre el investigador y un personaje quien será el narrador de la historia criminal. Poe inicia su relato con una disertación de varias páginas en las que el narrador habla sobre el tema de la investigación lógica y analítica:
Las características mentales calificadas como analíticas son, en sí mismas, muy poco susceptibles de análisis… así como el hombre fuerte se regocija con su capacidad física realizando ejercicios que hacen entrar en acción a sus músculos, así disfruta el analista con todas aquellas actividades morales que “desenredan” o “desenmarañan”. (Poe, 5)
Luego de su extensa exposición, se aclara, para que no quede duda, que el relato que presenta se fundamenta en todo lo que anteriormente ha expuesto. (Poe, 8) A continuación, el cuento comienza cuando el narrador protagonista introduce al detective: “Residiendo en París… conocí a un tal Monsieur C. Auguste Dupin” (Poe, 8). Desde ese momento y partiendo de la amistad entre ambos personajes, se va desenvolver una trama en la que el crimen aparentemente irresoluble, el primer caso de “habitación cerrada”, va a ser resuelto con un método analítico que Dupin explicará, paso por paso, a su amigo el narrador, y éste, a su vez, será responsable de transmitirlo a los asombrados lectores que normalmente no utilizamos nuestras “características mentales analíticas”, mucho menos para resolver un homicidio.
Tras la huella de Dupin vino Sherlock Holmes, ahora sí con un amigo con nombre, el Dr. John H. Watson. Porque si Auguste Dupin es el antecedente del detective por antonomasia, su amigo anónimo es el precursor de muchos amigos y asistentes de detectives posteriores: desde los célebres y ya clásicos capitán Arthur Hastings, inseparable del soberbio detective Hercules Poirot, fruto de la prolífica mente de Agatha Christie, hasta los posmodernos detectives medievales Guillermo de Baskerville y Adso de Melk, el joven monje franciscano quien, cumpliendo con la función de amigo-asistente que nace con del género, narra la investigación que Umberto Eco lleva a cabo en El nombre de la rosa (1980).
En España, los amigos son para comer, beber y resolver homicidios…
A diferencia de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, la novela policiaca española no tiene una larga tradición literaria en ninguna de sus dos vertientes: el relato de enigma y el relato negro (Valles, 141), aunque las técnicas narrativas que son propias del género si han ejercido una gran influencia en numerosos autores hispanos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en las tres décadas más recientes, el auge del género ha dado algunas de las obras más sobresalientes de la narrativa y, sobre todo, novelas con gran éxito de ventas.
En España, en las primeras décadas del siglo, no hubo actividad creadora del género digna de mención, pero sí se dio un auge de la traducción de novelas policiacas, principalmente de obras inglesas, francesas y estadounidenses. Así se propició la formación de un público lector para estas narrativas y también la proliferación de editoriales, casi siempre de ediciones baratas, que ponían al alcance de la mano de todo tipo de público las aventuras de policías y detectives. Este florecimiento editorial, junto con el auge del cine en la década de los veinte, sirvió de escuela para los escritores españoles, quienes se atreverían a escribir sus primeros textos casi siempre con seudónimos extranjeros.
Al advenimiento de la dictadura franquista (1939-1975) el cine sigue siendo una influencia fundamental. Los relatos policiacos de este período siguen el modelo de la novela de enigma, situando la acción en países extranjeros y en muchas ocasiones, imitando claramente a personajes famosos del género. La novela negra estadounidense, que no es muy traducida en el país, no tiene mayor influencia en los creadores, que prefieren producir obras que tengan mayor éxito en el mercado local. Por otra parte, en las colecciones populares publicadas por diversas editoriales en la década de los cuarenta, se presentaron muchas obras escritas por autores españoles, quienes, pese su calidad literaria, usaron seudónimo para firmar su obra, en parte para seguir la tradición del género y en parte por el menosprecio con que la crítica literaria miraba al género.
Es al mediar el siglo XX cuando la situación cambia y la novela policía en España inicia su búsqueda propia. Como señala Valles:
… el inicio de una escritura autóctona de relatos policíacos más firme y asentada tiene lugar a fines de los años 50 y en la década siguiente, después de la edición de El inocente (1953) de Mario Lacruz, con autores como Lacruz, Pedrolo, Salvador o García Pavón que ya firman con su nombre, ubican la acción en España y aportan un mayor esmero y sello personal a la escritura de sus textos. (Valles, 145)
En este nacimiento, ocupa un lugar fundamental el trabajo de Francisco García Pavón. Como señala Jesús Egido, “Sería imposible comprender la narrativa policíaca española de calidad sin la serie que sobre el policía Plinio escribió entre 1953 y 1985 Francisco García Pavón”. Fue tanta su influencia en el desarrollo de un género policiaco nativo, que definitivamente es incompresible el olvido en que ha caído su obra en el presente siglo.
Dos amigos recorren la llanura manchega deshaciendo entuertos
La fuerza de la narrativa policiaca que desarrolla Francisco García Pavón radica principalmente en su quijotesco detective, el cual, aunque manchego por los cuatro costados, es descendiente literario de la raigambre de los grandes detectives clásicos y a sus amigos-asistentes (Holmes y Watson, Poirot y Hastings). No en vano siempre está acompañado de su amigo, el investigador criminal aficionado don Lotario:
Pero ¿quién es Plinio? Abofeteando todos los clichés del género –preferentemente ambientado en grandes ciudades y protagonizado por tipos duros siempre al borde de la ley–, García Pavón, gran admirador del comisario Maigret de Georges Simenon, elige como detective al jefe de la Guardia Municipal de Tomelloso (Ciudad Real), Manuel González, alias Plinio, y le pone como ayudante a un veterinario, don Lotario, ocioso por culpa de la mecanización del campo, donde el tractor ha relegado a las caballerías. (Egido)
En el ciclo de relatos cuyo protagonista es el jefe de la policía Manuel González, mejor conocido como Plinio, él y su fiel amigo don Lotario, son un recurso paródico que rinde homenaje al genial Cervantes, gracias al cual la novela policiaca se amalgama con un costumbrismo español de fines del siglo XX. Para lograrlo, García Pavón utiliza una estructura narrativa que se sustenta en el humor, para que el relato de una intriga criminal, que es el eje vertebrador de la trama, se convierta en una profunda crítica social, política y cultural de la España de su tiempo. Y, además, siguiendo la escuela cervantina, este Quijote rural del siglo XX y su inseparable Sancho, en sus largas conversaciones, convierten a la ficción en una reflexión universal sobre la condición humana, el sentido de la vida, el deber moral, en un debate existencial que aliviana su peso filosófico gracias a un cuidadoso manejo del lenguaje y el humor.
Plinio y Lotario, amigos y pareja investigadora, abordan siempre los misterios y problemas, algunos triviales, otros no tanto, que encierran los pequeños crímenes propios de un pequeño pueblo provinciano que vive los últimos momentos de la larga dictadura franquista, la cual, arropada y apoyada por la iglesia católica, apartó a España de los cambios que el mundo occidental vivió en el crucial período posterior a la II Guerra Mundial. Historias de Plinio (1968), El rapto de las Sabinas (1969), Las hermanas coloradas (1970), Nuevas historias de Plinio (1972), El último sábado (1974), son algunos de los títulos en los cuales las aventuras de Plinio y Lotario logran darle dimensión universal al microcosmos de Tomelloso, pueblo de la provincia de Ciudad Real en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, la tierra natal de García Pavón.
En 1969, Las hermanas coloradas obtuvo el Premio Nadal, que en aquellos años tenía un enorme prestigio. La novela es una alegoría, cargada de simbolismo, en la que el novelista se lamenta, no solo de la pérdida de un liberalismo republicano, que pudo haber liberado a los españoles del oscurantismo en que les tenía sometidos la iglesia aliada con la burguesía y la aristocracia, sino que, de una manera dramática, cargada de ironía, presenta el peso que carga la sociedad de los fantasmas de la Guerra Civil, una guerra que terminó, pero cuyas secuelas se seguían arrastrando. La trama hace viajar a Plinio y don Lotario a Madrid, para que ayuden a la Dirección General de Seguridad con un caso poco trascendente pero complicado: dos gemelas pelirrojas (las hermanas coloradas), solteras que hacía mucho habían dejado atrás la juventud, huérfanas de un notario, y que vivieron en su infancia en Tomelloso, han desaparecido y no hay ninguna pista sobre su paradero.
La búsqueda de las hermanas en un entorno que no les es familiar ni a Plinio ni a Lotario, se convierte, gracias al humor, en una crítica a la sociedad de la capital, frente a la vida que se lleva en el pueblo. Pero, sobre todo:
las heridas que la Guerra Civil ha dejado en los vencidos se convierten en el núcleo central del relato: «España está llena de muertos en vida», hace decir García Pavón a uno de sus personajes. Muertos en vida como las hermanas coloradas, que guardan en su casa una galería de fantasmas representados por maniquíes con las caras de sus seres queridos, entre ellos aquel joven republicano que enamoró a una de las gemelas y desapareció tras el golpe militar. O el funcionario que, tras firmarse la paz y en espera de destino, ansía la jubilación oculto en la azotea de un ministerio, fabricando marcos para cuadros mientras su secretaria tricota a máquina prendas de punto. (Egido)
En este trasiego en el que el policía provinciano y su eterno asistente recorren las calles de Madrid, la amistad que une a ambos personajes permite al novelista reflexionar sobre el sentido de la vida frente a la realidad que están viviendo:
Plinio se pasó la mano por las cejas y luego de breve silencio, dijo con voz sentenciosa:
El revolver el pasado de las hermanas, se convierte en un revolver el pasado de España. Plinio y Lotario así lo entienden, pues enfrentan de golpe una herida que no se ha cerrado, sino que está presente, y es la causa de un desencanto y un abatimiento social que se hace presente en la resolución del caso, que nos revela la desolación de unos personajes a los que la guerra civil ha convertido en zombis sin alma.
Además de reflexionar, los amigos también se permiten criticar abiertamente a una dictadura con sus sueños de grandeza, que ha impedido el desarrollo del país; lo hacen con un castizo sentido del humor que les permite reír en vez de llorar. Así, cuando Plinio y Lotario quedan pasmados ante la remodelación de la tradicional Plaza del Sol madrileña, su juicio es demoledor:
Y unos diálogos más adelante, ahora sí, sin ningún toque de humor, Plinio continúa a dos voces con su amigo, y pasa de criticar la destrucción de Madrid a la destrucción intelectual de la España franquista:
La relación entre los dos amigos muestra, a lo largo de una investigación infructuosa en la que los fracasos se suceden uno tras otro, que la función de don Lotario es esencial en el mecanismo que por años han forjado para resolver los crímenes: el veterinario es el contrapeso del temperamento del policía: su amistad le permite reírse del Jefe de Policía que es incapaz de soportar el más mínimo fracaso. En estas situaciones, el humor es el arma que ubica a Plinio para que actúe con la cabeza serena:
Don Lotario se reía tanto y con tales aspavientos, que algunos transeúntes lo miraban con gusto. (García Pavón, 195-196)
El triste destino de las hermanas coloradas toca las fibras más sensibles de quienes desentrañaron su caso. Unidos por los años de actividad detectivesca, Plinio y Lotario están curtidos en observar las miserias humanas. Pero cada crimen, cada delito resuelto, deja su huella en ellos. Frente a la desolación existencial que con el paso de los años enfrentan no solo sus personajes, sino todo ser humano, García Pavón deja uno de los más emotivos textos que explican los fuertes lazos que unen a los dos amigos, en una relación que hace posible trascender la trama policiaca para convertirse en una profunda reflexión sobre la amistad:
Plinio nunca se tuvo lástima. Ni lástima ni admiración. Un día se lo preguntó don Lotario: “Manuel, ¿tú no te das lástima algunas veces?” “Ni me doy lástima ni gusto –le respondió- . Me recibo con naturalidad. Sé que me tengo que dejar. Hago en la vida lo que quise hacer. Ni más ni menos… ¿Y usted don Lotario, se tiene lástima?” “Tampoco hermano, y gracias a ti. Hay dos clases de personas: las que para aguantar la vida necesitan algo. Como tú. Y los que necesitan a alguien. Como yo” “Y quién le dice que yo no lo necesito a usted” “ya lo sé Manuel, pero de otro modo. Yo te necesito como todo. Tú me necesitas como mirón que no falla. Tú gozas enseñándome tu razón. Yo, contigo y con tu razón, porque si tu razón fuese otra, de igual modo sería tu pareja.” (García Pavón, 207-208)
La detective solitaria hace un amigo.
En 1996 con la publicación de Ritos de muerte, escrita por Alicia Giménez Bartlett, hace su aparición la inspectora Petra Delicado, la ruda, inteligente, tozuda y solitaria investigadora que dará una cara femenina y una mirada feminista a la novela policiaca española. Personaje complejo, como el oxímoron de su nombre, es sensible e idealista y al mismo tiempo dura y firme en sus ideas y convicciones, siempre dispuesta a enfrentarse a todo lo que considera injusto. Sarcástica, con un humor que linda lo negro, no se adapta a los esquemas sociales, es una compañía difícil, se ha casado tres veces y no quiere tener hijos. Su espíritu independiente le ha llevado a vivir sola y eso misma la ha aislado socialmente. Y pese a todo, a lo largo de 12 novelas, Petra ha hecho un amigo fiel que le soporta, le comprende y sigue el paso que ella le marca en las investigaciones criminales: su subalterno, Fermín Garzón.
Desde su entrada al mundo de la ficción y a lo largo de una serie de novelas que ha tenido un enorme éxito dentro y fuera de España, Petra Delicado se presenta como una subversión del género. Frente a la novela tradicional de una sociedad heteropatriarcal, en la cual la hegemonía masculina impera en el universo policiaco, Petra rompe con los esquemas establecidos, luchando por hacerse valer en un mundo que hostil que pretende dominarla. Por eso, es también una representación de la misma lucha que hoy en día llevan cabo todas las mujeres del mundo en todos los ámbitos. Y un elemento fundamental en dicha posible subversión es que Petra tiene un subalterno, Fermín Garzón, un hombre mayor que ella, a quien en principio no le hace mucha gracia estar bajo las órdenes de una mujer. Las ideas conservadoras de Garzón chocarán constantemente, en las primeras investigaciones que llevan a cabo, con las de su jefa directa. Sin embargo, a medida que los personajes evolucionan en la serie de novelas, el roce entre ambos cambia hasta que, sin perder ambos su personalidad propia, los dos van sutilmente entendiendo las posturas del otro, su manera de pensar. Así, al ver los descarados avances de un juez de un caso hacia Petra, Fermín le advierte:
Esa actitud por parte del viejo policía español machista y conservador hace a Petra darse cuenta del cambio en su relación con su subordinado y del cambio de pensamiento y actitud que ha ocurrido en Fermín: “Mis días de asueto me habían hecho olvidar que contaba con una conciencia alternativa. ¿Realmente mis presupuestos feministas habían calado tan hondo en el subinspector? (Giménez Bartlett, Serpientes, 24).
Para conseguir la subversión que pretende, Giménez Bartlett sigue el esquema del género. El espacio en que se mueven Petra y Fermín es la ciudad de Barcelona, una urbe con grandes contrastes socioeconómicos y con conflictos político culturales no resueltos; un espacio que le permite a la autora hacer un crítico retrato social en el que el espacio urbano se entreteje con el elemento humano, creando un lienzo moral parecido al que realizó Vázquez Montalbán en su serie del detective Pepe Carvalho. Otro elemento del género, la amistad que une a la pareja de investigadores, le da pie a la novelista para introducir una serie de reflexiones sobre la vida, la muerte, la violencia y la sociedad en que los personajes están viviendo. Para apoyar esta intención, señala Bados:
las estrategias retardatorias, propias de la novela policíaca, encajan perfectamente en el tono verídico y realista que se quiere imprimir al relato. De este modo a los lectores se les informa puntualmente de datos que atañen exclusivamente a la vida personal de los investigadores: Garzón está viudo y tiene un hijo médico en Estados Unidos, vive en una pensión y se siente molesto en Barcelona donde todo el mundo habla catalán. Representa el lado opuesto de Petra, porque siempre encuentra una explicación sociológica a los crímenes y a la violencia, lo cual ayuda a la inspectora a contrastar las pesquisas realizadas con su visión más analítica y deductiva del contexto criminal. (Bados)
Como señala López, “en general, la relación entre los dos policías será un reflejo de las características que los enmarcan como adultos” (120). Los unen el humor, la ironía, la absoluta implicación en los casos, el afán de justicia y la defensa de la libertad y de los derechos. Como pareja en el trabajo, la diferencia fundamental será el eterno pesimismo de Petra, el cual es equilibrado, como contrapunto, por el castizo optimismo de Fermín. Es en esta convivencia de aparentes opuestos que en el fondo tienen mucho en común, que florece la amistad. La relación jefe-subalterno no es un obstáculo para que la convivencia de años transforme el lazo laboral en algo más fuerte e íntimo.
La amistad es también el vehículo para que Giménez Bartlett introduzca, junto con fuertes cambios en la vida de sus protagonistas, una mirada a aspectos de la vida íntima de ambos, que se convierte en una reflexión universal sobre la cotidianeidad de los seres humanas. En El silencio de los claustros (2009) octava novela de la serie, tanto Petra como Fermín se han casado y ambos observan al otro en su nueva vida y se asombran de los cambios que ven. Así, en medio de una investigación, Petra se burla de Garzón y le espeta: “Bueno, hablando sobre lo que han comportado nuestros matrimonios, debo decirle que antes, después del fin de semana nunca tenía usted un aspecto tan saludable” (Giménez Bartlett, Silencio, 34). Garzón, por su parte, será quien escuche y conteste con su habitual sabiduría práctica cargada de sorna, las quejas de Petra sobre su tercer matrimonio que la ha convertido de golpe a ella, la mujer independiente, en madrastra de tres hijos jóvenes y en la compañera de un hombre que la ama, aunque esto no le compense la pérdida de su libertad.
En su largo recorrido por los caminos del crimen, la quijotesca pareja sufre el choque entre sus ideales y la realidad. Su amistad es la que les salva del desánimo o el desencanto. Cada día, Petra y Fermín se apoyan mutuamente, entre jarras de cerveza, ironías y discusiones, para tratar de encontrarle un sentido a sus vidas en medio de una realidad dolorosa y agobiante. Al final, como Petra descubrirá
La paz no está localizada en ningún lugar: ni en el monasterio ni en el burdel, sino en el tesoro valiosísimo de un carácter equilibrado, aunque eso signifique renunciar a la genialidad o la pasión, a la excelencia. (Giménez Bartlett, Silencio, 450)
Por fortuna para la dura y solitaria Petra, mientras su subalterno y amigo Fermín Garzón este a su lado, trabajando juntos impulsados por el ideal de justicia que les mueve, tendrá algunos momentos de paz.
No es necesaria, pero como conclusión…
En la novela policiaca española, el detective es y seguirá siendo el protagonista absoluto. Pero cuando se presenta acompañado de un asistente, subalterno o compañero y entre ambos se desarrolla una relación de amistad, la personalidad de cada uno de ellos se enriquece; como personajes trascienden, dado que, en el ejercicio dialectico de contraposición y complementación que desarrollan, permite la introspección, la crítica, la ironía, la reflexión y la empatía de los lectores, que son los elementos que enriquecen al relato policiaco contemporáneo. Y, es que finalmente, como en la literatura, eso es la amistad, una relación que nos contrapone y nos complementa.
Referencias
Bados Ciria, C. (31 de octubre de 2008). “Novela policiaca (V). La serie Petra Delicado de Alicia Giménez Barlett”. Rinconete. Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/octubre_08/31102008_01.htm
Egido, J. (1º. De octubre de 2006). “Los orígenes del policiaco español. Plinio. Casos célebres”. Revista de Libros. https://www.revistadelibros.com/plinio-casos-celebres-de-francisco-garcia-pavon/
Garcia Pavón, F. (1969). Las hermanas coloradas. Barcelona: Destino
Giménez Bartlett, A. (2009). El silencio de los claustros. Barcelona: Destino.
—. (2006). Serpientes en el paraíso. Barcelona: Planeta.
López Martínez, E.I. (2020). “La pareja protagonista en la nueva novela policiaca de Alicia Giménez Bartlett y Lorenzo Vila”. Cuadernos de Investigación Filológica, 47 (115-139). https://www.researchgate.net/publication/342959246_La_pareja_protagonista_en_la_nueva_novela_policiaca_de_Alicia_Gimenez_Bartlett_y_Lorenzo_Silva
Poe, E.A. (1973). Historias extraordinarias. Barcelona: Bruguera.
Silverman, Kenneth (1991). Edgar A. Poe: Mournful and Never-ending Remembrance. Nueva York: Harper Perennial.
Valles Calatrava, J.R. (2002). “Los primeros pasos de la novela criminal española (1900-1975)”. Iberoamericana. América Latina-España-Portugal. Vol. 2 Núm. 7 (2002) Dossier. https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/566
-
“The murders in the rue Morgue” (título original). También conocido en español como “Los asesinatos de la calle Morgue” o “Los asesinatos de la Rue Morgue”. ↑
César Antonio Sotelo Gutiérrez es doctor en Filología Hispánica (Universitat de Barcelona), Master of Arts (University of Texas at El Paso) y Licenciado en Letras Españolas (Universidad Autónoma de Chihuahua). Trabajo crítico publicado en: Teatro Mexicano Reciente, Nueve poetas malogrados del Romanticismo Español, Gregorio Torres Quintero. Enseñanza e Historia, Nada es lo que parece. Estudios sobre la novela mexicana, 2000-2009, La sonrisa afilada. Enrique Serna ante la crítica y en artículos en revistas como Plural, Los Universitarios, La Palabra y el Hombre, Revista de la México y Revista de Literatura Mexicana Contemporánea entre otras. Autor de los textos dramáticos: La voz del corazón, El son del corazón, El palpitar de una canción, Réquiem a Federico Chopin, La feria y Van pasando mujeres, Mujeres al alba, Sinatra…la voz y Lucas Lucatero. Fundador y director de la Compañía Teatral Escena Seis 14. Académico Titular en la Licenciatura en Letras Españolas y en la Maestría en Investigación Humanística de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Miembro del Consejo Editorial de la RLMC y de la Revista Metamorfósis y Miembro del Consejo Asesor de Agradecidas Señas. A Journal of Literature, Culture & Critical Essays.