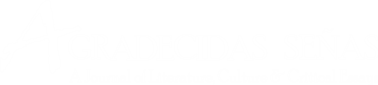Amistades filosóficas inauditas anteriores a la guerra civil española
Margarita Ibáñez Tarín
Universidad de Valencia
Amistades filosóficas, aparentemente inauditas, como las que mantuvieron José Gaos con el presbítero Manuel Mindán y Miguel de Unamuno con el sacerdote Moisés Sánchez Barrado solo se pueden explicar si atendemos a su origen. El resistente vínculo que los unía se gestó en los años anteriores a la guerra civil, en una época de pluralismo religioso y tolerancia ideológica en España, cuando todavía era posible el diálogo entre las distintas tendencias de pensamiento.
Un sacerdote sospechoso de modernismo y un filósofo inconformista
Moisés Sánchez Barrado inspiró a Unamuno el personaje del sacerdote que carece de fe, pero aun así persiste en su labor pastoral en San Manuel Bueno Mártir. Se trataba un cura, íntimo amigo del filósofo, cuyo nombre ocultó por respeto y con el que mantuvo una larga amistad desde principios del siglo XX hasta su muerte en 1936. Gracias al análisis llevado a cabo por el investigador Laureano Robles del epistolario que mantuvieron conocemos la personalidad real de este hombre, que vivió una tragedia, atormentado por la duda, y que finalmente decidió no romper con la Iglesia y nunca se secularizó. Era doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor de religión, moral y francés en varios colegios privados católicos. Enseñó también hebreo en el seminario de Calatrava y dirigió la revista religiosa La semana católica de Salamanca en la primera década del siglo XX.[1]
En varias cartas que dirigió Unamuno a sus amigos les habló de este sacerdote católico. El 18 de abril de 1904 escribió a su amigo y paisano, Pedro Jiménez Ilundain, refiriéndose a él de manera velada:
Me acusan de haber pervertido incluso a curas. Empezó por uno que vino a mi casa a verme, cuando se hallaba en las garras de Nietzsche, nietzschenizado por completo. Le metí a leer a Sabatier, Hatch, etc. (él sabe francés, alemán e inglés, que los ha aprendido solo y los traduce bien) y en estudios religiosos. Ofrece un caso típico y trágico de lucha entre su corazón y su cabeza, un ejemplar de cura sin fe. Y empezando por él he venido a dar en director espiritual de algunos curas jóvenes que sienten que se les va la fe católica.[2]
Ese mismo año en una carta a Luis de Zulueta le hablaba del mismo sacerdote: “Un cura íntimo amigo mío, un pobre cura que está pasando una gran tormenta interior, perdida toda fe en el dogma católico”. Pero ni a Ilundain ni a Zulueta les reveló el nombre del sacerdote. Sólo se atrevió a comunicárselo en 1911 al escritor uruguayo Juan Zorrilla de San Martín con la intención de que le buscara una diócesis americana donde poder ejercer el sacerdocio, ya que lo acusaban de “modernismo” en Salamanca:
Hay aquí un sacerdote, redactor en jefe hasta hace pocos días de La Semana Católica e íntimo amigo mío que no puede ya vivir aquí. Quiere irse a América. ¿Habría sitio para él? Traduce de corrido francés, inglés y alemán y ha explicado aquí en griego en un colegio eclesiástico. […] un alma tormentosa y trágica, a la que un tiempo sobrecogió Nietzsche. Ha librado terribles combates íntimos por salvar su fe. […] le han denunciado al obispo como sospechoso de modernismo. Las terribles verdades que ha dicho desde La Semana Católica a este clero de tresillo y merienda le ha creado una difícil situación. Y además le envidian —la envidia es el pecado eclesiástico— por su inteligencia y su saber. Aquí tiene el retrato de D. Moisés Sánchez Barrado, sin ocultarle nada.[3]
Cuatro años más tarde, Moisés Sánchez Barrado continuaba sufriendo las murmuraciones de los curas de tresillo y merienda y Unamuno decidió escribir a Hipólito González Rebollar, notario de La Laguna (Tenerife), para que lo recomendara al director del instituto de la ciudad, como catedrático de latín para el curso 1915-1916. Esta vez tuvo más suerte y fue contratado, pero no estuvo mucho tiempo en Canarias y en el curso 1916-1917 ya se encontraba dando clases en el Instituto de Segovia, donde coincidió un tiempo con el poeta Antonio Machado, que era catedrático de francés.
Moisés Sánchez Barrado sufrió crisis religiosas desde su juventud y acudió a tres conocidos escépticos: Pedro Dorado Montero, Miguel de Unamuno y Francisco Giner de los Ríos. Mantuvo correspondencia con ellos, pero finalmente nunca se secularizó, ni abandonó la vida clerical. Eso sí, optó por llevar una vida sui generis: la de eclesiástico no sometido a la obediencia jerárquica.[4] Lo que conllevó tener que buscarse la independencia económica, como también hizo el sacerdote Manuel Mindán Manero, en la Enseñanza Media Oficial.
Un presbítero Ancien Régime y un filósofo ecléctico
Manuel Mindán consiguió ser profesor encargado de Filosofía en el Instituto Luis Vives de Valencia en 1933 gracias a las influencias y consejos de su amigo José Gaos, que estuvo siempre muy pendiente de sus estudios e incluso lo matriculó en la Universidad. También le facilitó los temarios de las oposiciones y habló con García Morente y con Ortega y Gasset para recomendarlo para posibles trabajos.
Estas amistades entre personas, que aparentemente se encuentran en órbitas alejadas, nos muestran que, independientemente de la polarización social que se vivía en los años anteriores a la guerra en España, podía existir una fuerte implicación entre individuos de diferente signo ideológico. Basta esta cita para entender la distancia que existía a este nivel entre José Gaos y Manuel Mindán, un sacerdote de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y de Acción Popular, que se dedicó a formar a las Juventudes de Acción Popular (JAP) en los años previos a la contienda. El filósofo contestando al cónsul de Puerto Rico se definía en estos términos:
El cónsul de España en Puerto Rico: “Hay una España eterna que nos une a todos los españoles”
Yo: Sí por esa España eterna entiende usted la católica, yo soy irreligioso; la monárquica, yo soy republicano, la dictatorial, yo soy liberal, la imperial, yo pienso que España es el último país hispanoamericano que queda por independizar de esa España católica, monárquica, dictatorial e imperial.[5]
Las conexiones contrarrevolucionarias de Manuel Mindán Manero anteriores a la guerra civil son muy importantes para entender su trayectoria en los años siguientes, pero al mismo tiempo nos producen perplejidad cuando observamos que coinciden en el tiempo con la época en que la amistad con su maestro y amigo José Gaos estaba en su punto álgido. La relación entre Manuel Mindán y José Gaos se fraguó en torno a 1930-1932, los años en que el sacerdote fue alumno del filósofo en la Universidad de Zaragoza. La gente se asombraba en ese tiempo de la amistad existente entre un socialista —José Gaos era militante del PSOE y se presentó en Zaragoza a las elecciones de 1931, pero no obtuvo acta de diputado— y un cura muy próximo a las posiciones de Ángel Herrera Oria y José María Gil Robles. Sin embargo, la correspondencia que mantuvieron nos muestra un alto grado de camaradería entre ellos hasta que, en 1938, José Gaos se trasladó a México.
En los años iniciales de la II República no había indicios claros de que pudiera estallar la guerra y si se produjo fue por el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio de 1936.[6] En cualquier caso, ya existía una progresiva hiperpolarización en el ambiente y una verdadera guerra cultural, que había tenido su punto de arranque en las medidas legislativas de secularización y separación Iglesia-Estado impulsadas durante el bienio reformista al inicio de la II República, en 1931. La situación avanzaba progresivamente a peor en esos años, pero todavía no estaba muy definida o, al menos, no era visible en determinados ámbitos, como la Universidad. Tal como ocurría en toda Europa, también en España los partidarios de las nuevas tendencias del nacionalismo antiliberal reaccionario y del fascismo se estaban abriendo paso y frente a ellos había un sector importante, al que pertenecían José Gaos, sus numerosos hermanos y sus amigos, que simpatizaban o se reconocían en los valores ideológicos de las distintas opciones de la izquierda. En esos años ni la derecha ni la izquierda constituían bloques ideológicos homogéneos. Entre los izquierdistas, los había desde los más escépticos a los más entusiasmados con lo ocurrido en la reciente Revolución rusa, y la “alianza natural de la derecha, abarcaba desde los conservadores tradicionales hasta el sector más extremo de la patología fascista, pasando por los reaccionarios de viejo cuño”.[7] Por su parte, el sacerdote Manuel Mindán, que pertenecía a Acción Popular, se adscribía a los sectores de la derecha católica más extremista.
Esas amistades filosóficas entre personas pertenecientes a mundos aparentemente opuestos o muy distanciados no eran tan raras en la época anterior a la guerra. Respondían al ambiente de pluralidad religiosa y de tolerancia que se vivía en la II República, tal como nos lo describe el profesor Álvaro Ledesma de la Fuente en su artículo sobre el encuentro entre Mindán y Unamuno,[8] del que hablaremos después, y, en cierto modo, nos recuerda a la ya mencionada amistad que mantuvieron Miguel de Unamuno y el sacerdote Moisés Sánchez Barrado.
Gracias al padre Manuel Mindán conocemos con detalle cómo se desarrollaban las clases de José Gaos en la Universidad de Zaragoza a las que él asistía. Nos cuenta que el primer día, desbordado por la presencia de más de cien alumnos que se habían matriculado de su asignatura los invitó a organizarse en dos grupos: los que solo querían aprobar y los verdaderamente interesados. De estos últimos quedaron unos 35 y les pidió que se distribuyeran ideológicamente en los escaños del aula magna, de manera que en la primera fila se sentaron los tres clérigos que había, en la segunda los de la derecha moderada, en la fila del medio se sentaron las cuatro chicas que había y dos o tres muchachos que se consideraban de centro, en la cuarta los de izquierda moderada y en la última los que tendían hacia el anarquismo, comunismo u otras tendencias. Al principio el padre Mindán pensó que esta organización respondía a una estratagema sectaria, pero pronto comprobó que lejos de ser así las clases de José Gaos se caracterizaban por la neutralidad y la imparcialidad más absoluta. A partir de ese primer día se decidió que los lunes Gaos daría una conferencia de carácter general sobre la Historia de la Filosofía dirigida a la totalidad del alumnado y el resto de la semana, incluidos los sábados, los dedicaría a trabajar a fondo con los 35 que se habían manifestado más interesados.[9]
Sus clases traspasaban las paredes del aula y, con frecuencia, tenían continuidad en las chocolaterías del barrio del Coso en Zaragoza o en las alamedas de las orillas del Ebro cuando hacía buen tiempo. José Gaos disfrutaba mucho con el oficio de docente. Según decía:
La profesión pedagógica puede ser una de las que, por poner esencialmente efusión, comunicatividad efectiva e intelectual, más puede servir para olvidarse de sí mismo y sentirse mejor. De mí he de confesar que quizá la única situación de la vida en que estoy prácticamente siempre de buen humor es la clase. Ya puedo tener preocupaciones, padecer duelos y quebrantos —no físicos, porque en materia de éstos no aguanto nada—a veces yendo a dar clase, he ido repitiéndome que no me hallaba en estado de ánimo para darla; que mejor no la daba, regresaba, avisaba… Entrar en la clase, empezarla, y no acordarme ni de lo que venía repitiéndome, ni de qué lo motivara, todo uno.[10]
Con su alumno, el padre Mindán Manero, continúo teniendo amistad y manteniendo correspondencia hasta la guerra. José Gaos apreciaba mucho el hecho de haber encontrado a alguien con quien poder hablar de filosofía en esa ciudad de provincias.[11] Él le ilustraba sobre filosofía contemporánea y Mindán le hablaba de filosofía escolástica,[12] pero resultaba una relación extraña para sus contemporáneos. A los correligionarios socialistas de José Gaos les sorprendía que paseara habitualmente con un cura por las orillas del Ebro y los clérigos, conocidos de Mindán, tampoco entendían la relación de un sacerdote de Acción Popular con un socialista. Los dos contestaban lo mismo: las razones de su amistad no eran de signo político, sino filosófico y científico.
Aunque Mindán afirmase que “la mejor exposición que había oído o leído nunca de las pruebas de Santo Tomás sobre la existencia de Dios se la había oído a Gaos”,[13] el filósofo en materia religiosa mantuvo siempre su agnosticismo: «En religión, soy, del lado de la fe, agnóstico; del lado del culto, irreligioso. A pesar de todas las diferencias entre los hombres vivos y su cultura y los animales, el parecido entre hombres y animales muertos ha acabado por convencerme de la inexistencia de la inmortalidad del alma».[14] Son numerosas las sentencias que nos dejó referentes a sus posiciones religiosas:
La religión da una idea del mundo y de la vida, impone una conducta, fabula ideales. La idea del mundo que da es mítica, de la fantasía animada por la emotividad, no oriunda de la experiencia y la razón: debe reemplazarse por la oriunda de éstas, que es la de la ciencia. […] es decir, que de la religión subsista lo que de su idea del mundo y de la vida, conducta e ideales deje subsistir la ciencia.[15]
En la religión hay mucho de patológico, pero también de higiénico y de terapeútico.[16]
Soy irreligioso con la razón, pero no con lo infrarracional.[17]
Manuel Mindán también había tenido sus tribulaciones en materia de fe católica, como él mismo le relató a Unamuno durante la conversación privada que mantuvieron en los cursos de verano del palacio de la Magdalena en Santander en 1934. Le contó que había sufrido una crisis de fe en su adolescencia motivada por los estudios de Filosofía: “la razón enfrió mi fe y las lecturas incontroladas me la desvirtuaron, entré en crisis, tuve una fuerte lucha interior, sufrí mucho, pero no me resigné, hice cuantos esfuerzos y sacrificios pude por recuperarla”. Su propósito era dejarle ver a Unamuno que con su empeño había recuperado la fe frente al nulo esfuerzo del protagonista de la novela San Manuel Bueno Mártir. Unamuno le contestó que su personaje era así y que de ser de otra manera le hubiera obligado a dar un sesgo diferente a la obra.[18]
La profunda quiebra de la guerra civil
Durante la guerra, ambos sacerdotes “protegidos” de los filósofos Unamuno y Gaos pasaron por situaciones parecidas. Cuando empezó la guerra Moisés Sánchez Barrado se encontraba dando clases en comisión de servicios en el Instituto Quevedo de Madrid y, al igual que Mindán que fue encarcelado, se tuvo que ocultar y fue detenido en una cheka durante un breve periodo. Más tarde, desprovisto de la sotana, optó por afiliarse al sindicato socialista FETE-UGT, que tenía mucha más fuerza en el Ministerio de Instrucción Pública republicano que la CNT, y consiguió un traslado al Instituto Luis Vives de Valencia. Manuel Mindán, vestido a la manera de Durruti, se afilió a la CNT, donde consiguió ser secretario de la sección de Enseñanza Media y Superior. También fue bibliotecario y dio clases en un hospital de sangre de la CNT, como miliciano de la cultura.[19] La sindicalización de guerra convirtió de golpe al sindicato y al carné sindical en piezas básicas de la nueva situación. Mucha gente se vio abocada a la necesidad de proveerse de carnés y salvoconductos para evitar persecuciones en esos días. La sindicalización se impuso como obligatoria. Los profesores tenían que optar entre la FETE-UGT o la CNT. Las causas que los indujeron a afiliarse iban desde evitar la depuración republicana en la enseñanza, conseguir un salvoconducto que les pudiera ser útil en situaciones difíciles hasta encontrar asesoramiento y defensa por parte del equipo jurídico del sindicato.[20] Esto último, por ejemplo, le fue muy útil a Manuel Mindán, que recibió este asesoramiento de la CNT durante su estancia en prisión.[21]
Después de la contienda, las trayectorias de estos dos sacerdotes tomaron caminos opuestos. A causa de su identificación republicana Moisés Sánchez Barrado fue sancionado con traslado forzoso fuera de la provincia e imposibilidad de solicitar vacantes durante cinco años en el proceso de depuración franquista.[22] Gracias a un aval del rector de la Universidad de Valladolid volvió en sus últimos años a su plaza del Instituto de Burgos hasta su jubilación en 1944, pero fueron años muy duros, que vivió con verdadera amargura. Su mal humor y su irascibilidad, propios de los tormentos interiores que le acompañaron siempre a lo largo de su vida, le valieron el sobrenombre de “el Hueso” entre los alumnos del instituto.[23] Manuel Mindán, por el contrario, en la posguerra alcanzó un buen status profesional. Compaginaba sus trabajos en el Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y en el Instituto Luis Vives del CSIC con sus clases en la Universidad Complutense y en la Escuela de Ingenieros.
“Esta incomprensible incomunicación entre nosotros”
La amistad de Manuel Mindán y José Gaos no se vio lastrada por la guerra y la victoria franquista. Muchos años después, en 1963, Mindán escribió a Gaos, que estaba impartiendo Filosofía en la UNAM en México. Le decía que “esta incomprensible incomunicación entre nosotros durante más de un cuarto de siglo ha sido para mí sensible y dolorosa” y le explicaba que estaba trabajando en el Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid.[24] Le aclaraba con naturalidad que se trataba “del que sucedió al Instituto Escuela” —centro emblemático de la Institución Libre de Enseñanza, tan demonizada por el franquismo— y con la misma sinceridad rayana en desfachatez o producto de un exceso de confianza —pues estaba dirigiéndose a un catedrático exiliado de la Universidad republicana que perdió todos sus derechos después de la guerra— le contaba que había llegado allí “por una indicación oficiosa del Ministerio de Educación Nacional que le sugirió la conveniencia de solicitar Madrid, con objeto de utilizarme para dar clase en la Facultad que había quedado casi en cuadro de sus profesores de Filosofía”.[25] Para dar sepultura a la ILE y a su legado de laicismo, republicanismo, europeísmo, coeducación, innovación educativa, etc. y sentar las bases del nuevo proyecto nacionalcatólico hacía falta contar con personal afín, que hubiera demostrado con creces su adhesión a la causa franquista durante la guerra y Mindán cumplía con todos los requisitos. Recientemente había aprobado las oposiciones patrióticas a cátedras de Filosofía de instituto en 1940 y estaba destinado en Zaragoza, era un sacerdote de la ACNP, la asociación integrista católica a la que pertenecía también el ministro de Educación franquista, José Ibáñez Martín, que lo llamaba “mi filósofo”. En cualquier caso, es sabido que José Gaos no sentía el menor resquicio de resentimiento y melancolía cuando pensaba en España y ese tipo de informaciones no le soliviantaban. Se consideraba un “transterrado” y no tenía añoranzas. Según decía “el acontecimiento de más felices consecuencias de su vida había sido el “transtierro”.[26] Se veía como “un renegado de la patria de origen que debía a un accidente de la naturaleza y un entusiasta de la patria de destino que debía a un destino aceptado por su libre voluntad dirigida por la razón.[27] En la contestación que escribió a Mindán en septiembre de 1963 mostraba una completa identificación con México:
Donde estoy tan a gusto como no sé si lo hubiera estado nunca en España. Hasta el extremo de que bien pronto, después de la arribada, resolví quedarme en él para siempre, cualquiera que fuese la suerte de España, y éste es el día en que no he tenido ni preveo el menor punto de arrepentimiento o rectificación. México me ha resultado ¡la España que intentamos los de la Segunda República Española! Ni siquiera me tienta el viaje a España, más bien me repele, y no meramente por razones políticas, sino porque me lo representa como el más triste viaje de “echar de menos…”.[28]
En la posguerra, la buena situación económica de Mindán le permitió prestar ayuda a la familia de su amigo José Gaos, que lo estaba pasando muy mal. La economía de los Gaos que permanecían en España —dos de los nueve hermanos estaban exiliados en México y más tarde se trasladaron allí otros dos— había experimentado una caída en picado sin los ingresos que obtenían de la notaría del padre. Don José había pasado a Francia y al poco tiempo había muerto en situación de refugiado político en Vernet les Bains.[29] Manuel Mindán para ayudarles económicamente le ofreció a Vicente Gaos una traducción remunerada de Luis Vives, pero el poeta no pudo completarla en el plazo previsto porque la situación familiar se complicó mucho. La madre y los hermanos Ignacio, Fernando y el mismo Vicente tuvieron problemas serios de salud y algunas intervenciones quirúrgicas. Como no disponían de dinero, Vicente le pidió a Mindán un préstamo de 1.300 pesetas. Recurrió también a su hermano José, que se encontraba en Chile dando unas conferencias. Dos años después, el 30 de mayo de 1946, todavía no le habían podido devolver el dinero. Ángel Gaos acababa de salir de la cárcel Modelo de Valencia, donde había estado siete años acusado de pertenecer al Partido Comunista durante la guerra, y aprovechó la carta que Vicente escribió al sacerdote para saludarlo y darle las gracias “por su interés”.[30] No especificaba nada más, pero todo apunta a que Mindán había intercedido para que le concedieran la libertad provisional. Ángel Gaos estaba convencido de que gracias a las «influencias eclesiásticas» de su madre le habían conmutado la pena de muerte por una condena de treinta años de prisión y, años más tarde, en 1946, había salido de la cárcel: “Finalmente tuvo que intervenir el Obispo de Valencia para que me dieran la libertad. Mi hermano Vicente hizo todas las gestiones posibles para que saliera”.[31] Tenemos constancia de que, además de la posible intercesión de Manuel Mindán, solicitaron su liberación el arzobispo de Valencia, el psiquiatra Juan José López Ibor, el poeta Rafael Duyos y el ensayista Pedro Laín Entralgo, según consta en una carta que dirigió su hermano Alejandro Gaos al jefe Provincial de Falange Española, Adolfo Rincón de Arellano.[32] También la madre escribió una conmovedora petición de indulto a Franco.[33] En cualquier caso, el ascendiente que tenía la Iglesia católica —y Mindán estaba muy bien situado en ella— sobre los nuevos poderes fácticos fue capital en la concesión de beneficios penitenciarios, indultos, libertad provisional y hasta en las revisiones de los expedientes de depuración.
La relación del sacerdote Manuel Mindán con José Gaos se hizo extensiva a su familia. Con Vicente continuó carteándose hasta mediados de los años 60.[34] El poeta había vuelto de EE. UU. y trabajaba como catedrático de inglés en el Instituto de Segovia, pero quería trasladarse al Ramiro de Maeztu en Madrid y de nuevo escribió al padre Mindán, que le facilitó los contactos de algunos de “los hombres del Ramiro” más influyentes. Finalmente, no consiguió la plaza y en septiembre de 1966 se fue de profesor visitante a EE. UU. por un año. No obstante, informó a Mindán de la precaria salud de su hermano José, que había sufrido un infarto, también de que había abandonado voluntariamente su plaza de la UNAM en solidaridad con la renuncia de su amigo, el rector Ignacio Chávez, que se había visto obligado a hacerlo como consecuencia de la gran revuelta estudiantil de 1966 en Ciudad de México.[35]
La amistad de Mindán con José Gaos se mantuvo incólume frente a las embestidas de la Historia. Fue una lealtad atemporal que no tambalearon nunca las discrepancias políticas ni los acontecimientos trágicos que ambos vivieron. El respeto intelectual que Mindán le profesaba, junto con el agradecimiento por los múltiples favores que José Gaos le hizo antes de abandonar España —y que el sacerdote intentó devolver con la ayuda que prestó a su familia en la posguerra— quedan patentes en sus memorias. Por su parte, el filósofo fue siempre un individualista a ultranza y un introvertido que dedicó su vida al trabajo continuo, al estudio y a la investigación incesante y no era un hombre muy dado a mostrar sus afectos.[36] Sin embargo, en la escasa correspondencia que mantuvieron antes de la guerra se observa el alto grado de camaradería que existía entre ellos. Mucho tiempo después, cuando José Gaos recibió la carta que le entregó en mano el padre Zaragüeta en un congreso de Filosofía en México, después de más de veinte años sin noticias de Mindán, le escribió emocionado diciéndole que le había dado “un gran alegrón”. Le vino a decir veladamente que si no le había escrito antes había sido por no comprometerlo:
Si por mi parte no le he escrito antes, a pesar del buen recuerdo que he tenido siempre de usted, ha sido porque tampoco antes recibí carta suya y me pareció en su día deber adoptar como principio no escribir a nadie en España que, escribiéndome, no me declarase su deseo de recibir carta mía. Con el intercambio de éstas, puede considerar iniciada la correspondencia entre nosotros.[37]
El hecho de que Gaos le dijera “puede considerar iniciada la correspondencia entre nosotros” debe ser visto como una muestra más del gran afecto que le tenía, ya que —según cuenta Aurelia Valero Pie en su tesis doctoral— José Gaos sentía “una irreprimible aversión por el intercambio epistolar” y en su archivo no se encontró ninguna nota dirigida o proveniente de sus familiares, lo cual sugiere que la comunicación era casi nula.[38]
Después de esa carta de enero de 1963, no tenemos constancia de que hubiera muchas más entre los dos amigos. José Gaos le volvió a escribir en 1964 dos breves misivas, una felicitación de Navidad y una postal donde le agradecía el envío del libro La persona humana. Aspecto filosófico, social y religioso, que había publicado Mindán en 1962.[39] No sabemos si el sacerdote continuó la correspondencia con Gaos hasta su muerte en 1969 porque no se conservan las cartas, pero es posible que no lo hiciera. Mantener una relación epistolar con el filósofo exiliado le comprometía mucho en la Universidad franquista. Recientemente se había producido un “confuso episodio”, según Benito Seoane Cegarra, y Mindán había abandonado su puesto en la Universidad Complutense de Madrid en 1962. Al parecer, “unas frases elogiosas de José Gaos hacia Manuel Mindán, comunicadas por Aranguren, hicieron que algunos profesores (A. González, J. Todolí, A. Muñoz Alonso) adoptaran una actitud poco amistosa con él”.[40] Poco tiempo antes, en 1958, José Gaos en su libro Confesiones profesionales, había afirmado que Mindán era “en la actualidad el único profesor de Filosofía en la Facultad de Madrid que por las noticias cuenta intelectualmente para los mismos estudiantes”.[41] Ese tipo de alabanzas levantaban sospechas en el claustro de la Complutense y fueron causa de que el ambiente se enrareciera. Manuel Mindán no se encontraba a gusto y optó por marcharse al CEU, fundado por Ángel Herrera Oria en 1933 como núcleo de formación de intelectuales católicos.
En cualquier caso, tenemos distintas interpretaciones sobre el asunto, que no sabemos si fue realmente una renuncia o un cese. M.ª Pilar Salomón apunta a que se produjo “el cese a comienzos de los años sesenta, cuando los tecnócratas del Opus Dei cobraban mayor importancia en el régimen franquista en detrimento de otros sectores hasta entonces hegemónicos vinculados con Acción Católica y la ACNdP, con los que Mindán estaba más en sintonía”, si bien el sacerdote no hace la menor alusión en sus memorias a las pugnas entre las familias políticas del franquismo y mucho menos a que se viera afectado por ellas.[42] Víctor Méndez Baigues asegura que, ya muchos años antes, en 1945, el padre Ramírez le había destituido del instituto Luis Vives del CSIC porque le habían dicho que era orteguiano y cartesiano, y Ángel González Álvarez provocó su salida de la Facultad de Filosofía de la Complutense en Madrid a principios de los años sesenta por razones parecidas.[43]
La conexión de Manuel Mindán con José Gaos y con la Escuela de Madrid de Filosofía de la II República podía ser un baldón para el sacerdote en los años sesenta del siglo pasado y quizá esa fuera la causa de no querer continuar con la correspondencia iniciada. Más tarde, cuando escribió sus memorias, en los años noventa, la situación sociopolítica había cambiado mucho, la dictadura franquista había quedado atrás, y no tuvo inconveniente en dedicar algunas páginas a la relación ambivalente que mantuvo con el maestro José Ortega y Gasset: “que yo haya tenido siempre para Ortega admiración, afecto y gratitud, este sentimiento no significa que yo sea o haya sido un orteguiano integral, en el sentido de compartir todas las afirmaciones y todos los puntos de vista con el profesor”,[44] y, por supuesto, en glosar de manera encomiástica la gran amistad que le unió a José Gaos.
Hoy nadie discute la relación de Manuel Mindán con la Escuela de Madrid y su función de “hombre-puente” entre la República y el franquismo en el terreno de la Filosofía. El profesor Javier Zamora Bonilla lo incluye en el grupo de los seguidores más conocidos del pensamiento de Ortega y Gasset, en compañía de María de Maeztu, Xavier Zubiri, José Gaos, María Zambrano, Luis Recasens, Julián Marías, Dolores Franco, Manuel Granell, Antonio Rodríguez Huéscar, José Antonio Maravall, Luis Díez del Corral, Paulino Garagorri, Francisco Ayala, Rosa Chacel, y Francisco Álvarez González, entre otros. Y es que este sacerdote, “antiguo protegido de Gaos durante los años treinta […], llegó a convertirse en un miembro destacado del establishment filosófico. Y ello sin renegar de posiciones anteriores. Sin que tuviera lugar, al contrario que en otros casos, ninguna aparatosa reconversión religiosa, filosófica o política”.[45]
A modo de conclusión
Las amistades inauditas que mantuvieron estos intelectuales con miembros del clero en la época anterior a la guerra nos permiten afirmar que, realmente, España en los años treinta constituía la esperanza para todos aquellos que se daban cuenta de la amenaza del ascenso del fascismo. El régimen republicano, liberal y reformista, no era revolucionario ni intransigente, y en la calle se respiraba, al menos en los primeros años, un clima de tolerancia y respeto. La palabra clave para comprender la evolución de la II República como algo más que un relato moralizante de buenos y malos es pluralidad, según el profesor Enric Ucelay-Da Cal.[46] Esa pluralidad que permitía fidelidades inauditas y que, en el caso de Unamuno y Moisés Sánchez Barrado, se extienden a la época anterior de la monarquía liberal en España.
Amistades como las que mantuvieron Unamuno con Moisés Sánchez Barrado y a José Gaos con Manuel Mindán Manero no hubieran sido posibles en otra época. Se trata de lealtades que pasan por encima de discrepancias de pensamiento y adversidades de guerra para permanecer firmes, incluso durante la dictadura —en el caso de Mindán y Gaos— haciendo frente al oscurantismo, la intolerancia y el fanatismo del franquismo. Este tipo de vínculos solo se pueden explicar si atendemos a su origen. La resistente conexión que unía a estos hombres se había gestado en los años anteriores a la guerra civil, una época de pluralismo religioso y tolerancia ideológica, cuando todavía era posible el diálogo.
BIBLIOGRAFÍA:
GAOS, Ángeles, “Una tarde con mi padre. Recuerdo de José Gaos”, en RODRÍGUEZ DE LECEA, María Teresa (ed.), En torno a José Gaos, València, Institució Alfons el Magnànim, 2001.
GAOS, José, Confesiones profesionales. Aforística, Gijón, Ediciones Trea, 2001.
GARCÍA, Manuel, Memorias de posguerra. Diálogos con la cultura del exilio (1939-1975), Valencia, PUV, 2014.
HERRERO SÁENZ, Rebeca, “La incorporación de las mujeres a la educación secundaria durante la Segunda República: un estudio de caso sobre el Instituto Quevedo de Madrid”, en LÓPEZ-OCÓN, Leoncio (Ed.), Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Madrid, Universidad Carlos III, 2014.
HOBSBAWM, Eric, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2011.
IBÁÑEZ TARÍN, Margarita, “El sindicato de profesiones liberales de la CNT durante la Guerra Civil en Valencia, refugio de profesores de instituto derechistas”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, Vol. 17, Núm. 2, 2014.
LEDESMA DE LA FUENTE, Álvaro, “El encuentro Mindán-Unamuno: “La recepción en círculos católicos de la novela San Manuel Bueno Mártir”, Fundación Manuel Mindán Manero, 2023.
MARTÍNEZ, Miguel ángel, Propuestas educativas del movimiento libertario en Madrid durante la Guerra Civil. Sindicato de Enseñanza de la CNT de Madrid (1937-1939), Madrid, Fundación Salvador Seguí, 2016.
MÉNDEZ BAIGES, Víctor, “Manuel Mindán en medio de las cosas”, Fundación Mindán Manero, 2023.
MINDÁN MANERO, Manuel, “El magisterio de José Gaos en España”, en RODRÍGUEZ DE LECEA, Teresa (ed.), En torno a José Gaos, València, Institució Alfons el Magnànim, 2001.
ROBLES, Laureano, “Moisés Sánchez Barrado y Miguel de Unamuno”, en José Luis Mora García y Juan Manuel Moreno Juste (Eds.), Pensamiento y palabra. En recuerdo de María Zambrano (1904-1991), Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 2005.
SEOANE CEGARRA, José Benito, “Manuel Mindán Manero (1902-2006). Socioanálisis de un filósofo en el centro de las actividades de la red filosófica oficial del franquismo”, Revista Internacional de Filosofía, n.º 53, 2011.
UCELAY-DA CAL, Enric, “Mayoría y pluralidad política en la II República”, Nueva Revista, 15 de noviembre de 2011.
VALERO PIE, Aurelia, José Gaos en México. Una biografía intelectual, Tesis doctoral, Colegio de México (COLMEX), 2012.
YAMUNI TABUSH, Vera, José Gaos. El hombre y su pensamiento, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.
Margarita Ibáñez Tarín es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. Ha publicado diversos ensayos centrados en la represión franquista y el exilio: Mujeres y antifascistas. Doblemente perdedoras, Los Gaos. El sueño republicano, Apóstoles de la razón. La represión política en la educación y Los profesores de Segunda Enseñanza en la guerra civil. Su última obra de reciente aparición es Lola Gaos. La firmeza de una actriz. En la actualidad se interesa por los estudios de género y la Historia cultural, especialmente la Historia contemporánea en su conexión con el cine y la literatura y colabora en el Blog Conversación sobre la Historia.
-
Laureano Robles, “Moisés Sánchez Barrado y Miguel de Unamuno”, en José Luis Mora García y Juan Manuel Moreno Juste (Eds.), Pensamiento y palabra. En recuerdo de María Zambrano (1904-1991), Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 2005, p. 368. ↑
-
Carta de Unamuno a Pedro Jiménez Ilundain, 18 de abril de 1904, en Laureano Robles, “Moisés Sánchez Barrado y Miguel de Unamuno…, p. 365. ↑
-
Íbid., p. 366. ↑
-
Laureano Robles, “Moisés Sánchez Barrado y Miguel de Unamuno…, p. 368. ↑
-
José Gaos, Confesiones profesionales. Aforística, Gijón, Ediciones Trea, 2001, p. 166. ↑
-
José Luis Ledesma, “La primavera trágica de 1936 y la pendiente hacia la guerra civil”, en
Francisco Sánchez Pérez (coord.), Los mitos del 18 de julio, Crítica, Barcelona, 2013, p. 320. ↑
-
Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2011, p. 130. ↑
-
Álvaro Ledesma de la Fuente, “El encuentro Mindán-Unamuno: “La recepción en círculos católicos de la novela San Manuel Bueno Mártir”, Fundación Manuel Mindán Manero, 2023. ↑
-
Manuel Mindán Manero, “El magisterio de José Gaos en España”, en Teresa Rodríguez de Lecea (ed.), En torno a José Gaos, València, Institució Alfons el Magnànim, 2001, p. 54. ↑
-
José Gaos, Confesiones profesionales…, p. 88. ↑
-
Manuel Mindán Manero, “El magisterio de José Gaos en España…, p. 59. ↑
-
Íbid., pp. 54-59. ↑
-
Manuel Mindán Manero, Testigo de noventa años de historia. Conversaciones con un amigo en el último recodo del camino, Zaragoza, Librería General, 1995, p. 209. ↑
-
José Gaos: Obras completas. Epistolario y papeles privados, volumen XIX, México, UNAM, 1999, p. 530. ↑
-
José Gaos, Confesiones profesionales…, p. 150. ↑
-
Íbid., p. 158. ↑
-
Íbid., p. 160. ↑
-
Manuel Mindán Manero, Testigo de noventa años de Historia…, pp. 260-262. ↑
-
Martínez, Miguel ángel, Propuestas educativas del movimiento libertario en Madrid durante la Guerra Civil. Sindicato de Enseñanza de la CNT de Madrid (1937-1939), Madrid, Fundación Salvador Seguí, 2016. Manuel Mindán Manero, Testigo de noventa años de Historia…, pp. 260-262. ↑
-
Margarita Ibáñez Tarín, “El sindicato de profesiones liberales de la CNT durante la Guerra Civil en Valencia, refugio de profesores de instituto derechistas”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, Vol. 17, Núm. 2, 2014, pp. 141-169. ↑
-
Archivo Fundación Manuel Mindán (en adelante AFMM), Carné y Aval de la CNT, 57_6_1 (1-9_MA). ↑
-
Rebeca Herrero Sáenz, “La incorporación de las mujeres a la educación secundaria durante la Segunda República: un estudio de caso sobre el Instituto Quevedo de Madrid”, en Leoncio López-Ocón (Ed.), Aulas modernas. Nuevas perspectivas sobre las reformas de la enseñanza secundaria en la época de la JAE (1907-1939), Madrid, Universidad Carlos III, 2014, p. 235. ↑
-
Ignacio Ruiz Vélez, “El instituto de Burgos: testimonios de algunos alumnos de la década de 1940”, Boletín de la Institución Fernán González, N.º 255, 2017, pp. 315-317. ↑
-
En 1963, con motivo de un congreso de Filosofía celebrado en México, el profesor Juan Zaragüeta, que había viajado desde España, le entregó una carta del padre Mindán a José Gaos y retomaron brevemente la correspondencia. J. Gaos: Obras Completas. Epistolario y papeles privados…, pp. 161-162. ↑
-
AFMM, Carta de Manuel Mindán a José Gaos, 10 de enero de 1963. ↑
-
José Gaos, Confesiones profesionales…, p. 145. ↑
-
Íbid., p. 160. ↑
-
AFMM, Carta de José Gaos a Manuel Mindán, 24 de septiembre de 1963. Las negritas son de la autora. ↑
-
Margarita Ibáñez Tarín, Los Gaos. El sueño republicano. Historia de una familia de la burguesía ilustrada fracturada por la guerra civil en Valencia, València, PUV Universitat de València, 2020. ↑
-
AFMM, Cartas de Vicente Gaos a Manuel Mindán, 12 de febrero de 1944, 21 de mayo de 1944,12 de septiembre de 1945, 30 de mayo de 1946, 4 de mayo de 1964, 2 de junio de 1964, 9 de septiembre de 1964, 21 de septiembre de 1964, 18 de marzo de 1965 y 21 de julio de 1966. ↑
-
Manuel García, Memorias de posguerra. Diálogos con la cultura del exilio (1939-1975), Valencia, PUV, 2014, p. 223. ↑
-
Archivo Reino de Valencia (en adelante ARV), Fondo Rincón de Arellano (en adelante FRV), C. 4. 1., citado en Ismael Saz y José Antonio Gómez Roda: El franquismo en Valencia. Formas de vida y actitudes sociales en la posguerra, Valencia, Ediciones Episteme, 1999, p. 102. ↑
-
Archivo General de Palacio (En adelante AGP), Casa Civil, Legajo 216, petición de indulto a Franco de la madre de Ángel Gaos. ↑
-
AFMM, Cartas de Vicente Gaos a Manuel Mindán, 12 de febrero de 1944, 21 de mayo de 1944,12 de septiembre de 1945, 30 de mayo de 1946, 4 de mayo de 1964, 2 de junio de 1964, 9 de septiembre de 1964, 21 de septiembre de 1964, 18 de marzo de 1965, 21 de julio de 1966 ↑
-
Ángeles Gaos, “Una tarde con mi padre. Recuerdo de José Gaos”, en María Teresa Rodríguez de Lecea (ed.): En torno a José Gaos, València, Institució Alfons el Magnànim, 2001. ↑
-
Vera Yamuni Tabush, José Gaos. El hombre y su pensamiento, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, p. 13. ↑
-
AFMM, Carta de José Gaos a Manuel Mindán, 24 de septiembre de 1963. ↑
-
Aurelia Valero Pie, José Gaos en México. Una biografía intelectual, Tesis doctoral, Colegio de México (COLMEX), 2012, p. 220. ↑
-
AFMM, Postal de José Gaos a Manuel Mindán, 14 de enero de 1964. ↑
-
José Benito Seoane Cegarra, “Manuel Mindán Manero (1902-2006). Socioanálisis de un filósofo en el centro de las actividades de la red filosófica oficial del franquismo”, Revista Internacional de Filosofía, n.º 53, 2011, p. 102. ↑
-
José Gaos, Confesiones profesionales. Aforística, México, Tezontle, 1958, pp. 78-79. ↑
-
M.ª Pilar Salomón Chéliz, “Manuel Mindán en el contexto del pensamiento católico español del siglo XX”, Fundación Manuel Mindán, 2023, p. 16. ↑
-
Víctor Méndez Baiges, “Manuel Mindán en medio de las cosas”, Fundación Mindán Manero, 2023, pp. 5-6. ↑
-
Manuel Mindán Manero, Testigo de noventa años de Historia…, p. 276. ↑
-
Víctor Méndez Baiges, “Manuel Mindán en medio de las cosas”, Fundación Mindán Manero, 2023, p. 5. ↑
-
Enric Ucelay-Da Cal, “Mayoría y pluralidad política en la II República”, Nueva Revista, 15 de noviembre de 2011. ↑